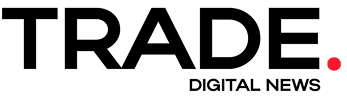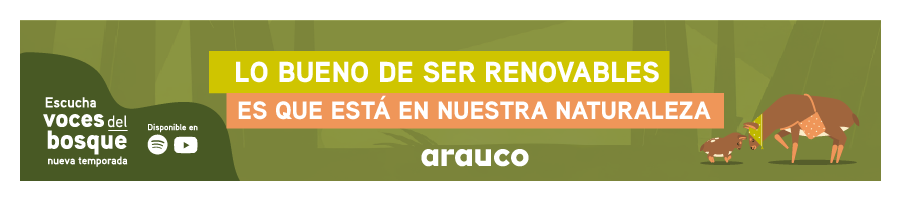-
Por Luis Felipe Slier Muñoz Ingeniero Comercial – MBA
La política comercial global ha entrado en una fase crítica. Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, EE.UU. retoma con fuerza el proteccionismo bajo el lema “America First”. Esta vez, las medidas no son solo retóricas: se han impuesto aranceles universales del 10% y específicos de hasta 125% a productos chinos, afectando a más de 185 países, incluido Chile.
El impacto es inmediato: caída de bolsas, fuga de capitales, incertidumbre en el comercio y la amenaza de una recesión inducida como antesala a un relanzamiento industrial estadounidense. Para Chile, esta guerra ajena tiene consecuencias muy propias.
El 25 de febrero, el gobierno de Trump firmó un decreto para investigar el mercado del cobre. El objetivo: analizar si se justifica imponer aranceles a la importación de este mineral desde países como China, México, Canadá y Chile. La razón oficial es la misma que ha guiado otras decisiones similares: reducir la dependencia de insumos críticos del extranjero y fortalecer la producción nacional.
Trump ha autorizado investigar el mercado del cobre, evaluando aranceles a su importación desde países clave, entre ellos Chile. Para una economía que depende en un 50% del cobre, y donde EE.UU. representa más del 11% de ese mercado, el riesgo es evidente. Más allá del volumen, se instala una desconfianza estructural hacia nuestra relación comercial con una de las mayores economías del mundo.
Pero el cobre no es el único afectado. El conflicto genera un efecto dominó sobre fruta, vino, celulosa, salmones… y más grave aún: eleva los precios de insumos, maquinaria y tecnología, desincentiva inversión y golpea el bolsillo de las familias con alzas en productos importados y presión inflacionaria. La guerra comercial, aunque parezca lejana, ya incide en nuestra vida cotidiana. Los ciudadanos ya están comenzando a sentir los efectos. Productos importados más caros, aumento de precios en tecnología y bienes durables, y una presión inflacionaria creciente que, sumada al aumento en el costo del crédito, afecta el bolsillo de las familias. La guerra comercial no es solo una disputa entre países: es un factor que modifica la economía doméstica, la inversión, el empleo y el consumo.
Trump no actúa al azar. Usa los aranceles como una herramienta de negociación, tensando para obtener ventajas. Su estrategia se basa en que su mercado es imprescindible. Pero otros países, como Chile, no tienen ese poder. En este juego, somos piezas vulnerables.
¿Qué hacer? Primero, diversificar mercados: no podemos depender solo de EE.UU. y China. Segundo, exportar con valor agregado, como el modelo del vino chileno. Tercero, fortalecer el consumo y producción interna, apoyando a las pymes. Y, por último, mantener disciplina fiscal: la tentación populista en año electoral solo debilitaría nuestra posición.
Un traspié diplomático reciente —la crítica directa del presidente Boric a Trump en plena gira por India— refleja la urgencia de profesionalizar nuestra política exterior. En tiempos convulsos, necesitamos prudencia, no impulsividad. Las relaciones internacionales requieren estrategia, no emotividad.
El mundo ha cambiado. Se reemplazan tratados multilaterales por nacionalismo económico. En este escenario, Chile no puede controlar las decisiones de las potencias, pero sí cómo responde. La resiliencia, la inteligencia comercial y la madurez política serán claves para no quedar atrapados en una guerra ajena, pero de impacto directo.
La guerra comercial no es una tormenta pasajera. Es un cambio estructural que exige adaptación, responsabilidad y liderazgo. Si Chile quiere seguir siendo un actor relevante en el comercio global, debe prepararse desde ahora. Porque los tiempos difíciles no han terminado… y el mundo ya no volverá a ser el mismo.